ARTÍCULO DE: Salvador García Llanos
Cada generación tuvo su juego. O sus juegos, mejor dicho. Porque se ajustaban a las estaciones o eran recurrentes temporalmente. Juegos de infancia, alejados, muy alejados de las tecn ologías. Algunas manualidades, todo lo más, con materiales rudimentarios, escondidos muchas veces y cultivados con ingenio. Juegos donde la imaginación se ponía a prueba, donde bastaba la voluntad para pasarlo bien, para divertirse, para rivalizar y hasta para refinar las técnicas de lo lúdico.
ologías. Algunas manualidades, todo lo más, con materiales rudimentarios, escondidos muchas veces y cultivados con ingenio. Juegos donde la imaginación se ponía a prueba, donde bastaba la voluntad para pasarlo bien, para divertirse, para rivalizar y hasta para refinar las técnicas de lo lúdico.
 ologías. Algunas manualidades, todo lo más, con materiales rudimentarios, escondidos muchas veces y cultivados con ingenio. Juegos donde la imaginación se ponía a prueba, donde bastaba la voluntad para pasarlo bien, para divertirse, para rivalizar y hasta para refinar las técnicas de lo lúdico.
ologías. Algunas manualidades, todo lo más, con materiales rudimentarios, escondidos muchas veces y cultivados con ingenio. Juegos donde la imaginación se ponía a prueba, donde bastaba la voluntad para pasarlo bien, para divertirse, para rivalizar y hasta para refinar las técnicas de lo lúdico. Los escolares teníamos en la plaza del Charco un escenario formidable para los juegos. ‘Montalachica’ era uno de ellos. Consistía en doblar el cuerpo y pegar la cabeza al compañero de delante, mientras uno aguantaba sobre una pared o un árbol. Se iba saltando, al grito de ‘Montalachica’, sobre las espaldas de quienes ya habían doblado el espinazo. Se trataba de resistir. Quienes caían, quedaban automáticamente eliminados.
Allí jugábamos también a la ‘piola’, saltar sobre alguien que había perdido un sorteo e inclinaba su cuerpo hasta casi doblarse o irse turnando mientras se avanzaba en determinada dirección. Las dificultades, obviamente, surgían con las diferencias de estatura.
Una variante, más original, y con un punto de brutalidad, era “Sintoquelis”. Consistía también en saltar sobre alguien pero ejecutando algún “añadido” que causara algún dolor a la persona que estaba debajo. Había como unas diez opciones para hacer sufrir, con la posibilidad de que si se producía algún error en la materialización de la figura, vamos a decir brusca, se quedaba eliminado. “Segunda, la catajunda (perdonada o sin perdonar: nalgada); “Cuarta que te parta” (golpe de cadera sobre los glúteos); “Quinta, el piruliqui” (patadita -a veces tremenda patada- sobre las nalgas); “Sexta pa’testa” (palmada sobre la cabeza); “Septi, septimoro, si te cojo el culo te lo perforo”; “Octava, octava Puerto Cruz y La Orotava”, eran las frases o los gritos que decía el saltador mientras ejecutaba sus maldades.
Estaba el tiempo de los boliches, algunos de barro, fabricados artesanalmente. Se conservaban de un ciclo para otro en bolsas o pequeños recipientes. Luego estaban las vidriolas (así las denominábamos) y las metras que venían de Venezuela. Eran acristaladas con relieves o elementos interiores llamativos. Las había de distintos tamaños, por cierto. Los expertos y los coleccionistas guardaban también las bolas de plomo o de acero, extraídas de alguna pieza mecánica o de algún instrumento en desuso. La superficie terrosa de la plaza del Charco era una especie de cancha superpoblada de bolicheros pero también era común verles en otros rincones, en otras calles.
Sobre esa superficie se hacían a mano hoyos de distintos tamaños. Meter los boliches en el hoyo, con los límites que previamente se pactara, era uno de los juegos preferidos. Una especie de golf en versión arcaica. Piche y palmo era otra modalidad, consistente en impactar y alcanzar las posteriormente las dos piezas mediante la extensión máxima de los dedos. En ese caso, el premio era doble. Y hasta los contendientes fijaban a menudo la recompensa: piche y palmo, cuatro.
También, entre los mayorcitos, se introdujo otro modo de compensar: si no se disponía de boliches o metras suficientes, el perdedor podía abonar en el acto con perras (los cinco o diez céntimos de peseta de entonces).
Otro juego: el del trompo. Los vendían en los carritos y en algunas tiendas, acompañados del hilo o liña. Había virtuosos que lo bailaban sobre la mano o sobre otra superficie. Pero se prefería el juego, por lo general trompo contra trompo, es decir, golpear al contrario con fuerza de modo que el punzón metálico, una especie de clavo, quebrara la madera hasta romperlo. Una costumbre: cuando se compraba el trompo, a modo de ritual, se le ponía o dibujaba en el saliente del cabezal una cruz. Cuando alguien incumplía y era descubierto sin cruz, su trompo pasaba a mejor vida al grito de: “Perrús, perrús, este trompo no tiene cruz”.
Policías y ladrones. Fácil: dos bandos que sorteaban previamente los papeles. Unos, los malos, apostados en determinado lugar. Los otros, con distintas tretas, a detenerlos o rescatarlos.
El escondite o la escondidilla. Según el número de jugadores, uno o dos a los que se obligaba a contar hasta diez o veinte y cerrar los ojos, aguardaban a que el resto se escondiera en un radio más o menos corto. Se trataba, obviamente, de averiguar dónde se habían ocultado. “La libro por todos mis amigos”, uno de los gritos para indicar que el juego había terminado.
Los carros o camiones de verga fueron uno de los grandes juguetes de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. No es exagerado decir que algunos fabricaron auténticas obras de arte. Con alambre, cartones, palillos, lona y otros adminículos, en distintos tamaños, los carros eran un verdadero lujo para quienes los disfrutaban.
Con los carros, por ejemplo, se jugaba a otra cosa: madurar dátiles. Previamente, eran recolectados en la plaza o en lugares donde caían de las palmeras y luego eran trasladados a lugares recónditos (paredes de casas viejas, rincones de zaguanes, huecos en escaleras de madera…) hasta que maduraban y se hacían comestibles.
Cada generación tuvo sus juegos que siempre serán una referencia de cualquier evocación. Juegos de niñez, de infantiles y hasta de talluditos. Los de aquella época que hemos nombrado tenían los alicientes señalados. Muchos si se tienen en cuenta la escasez y las limitaciones de entonces.















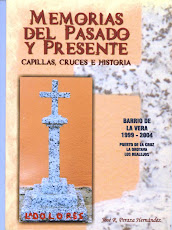






No hay comentarios:
Publicar un comentario