ARTÍCULO DE: Diana Valer
Se dice que una de las formas de identificar a un cubano, hállese donde se halle, es por lo que come. Preferirá siempre una ración abundante de arroz, un guiso para mojarlo, algun
 a carne frita y, desde luego, el postre imprescindible, porque si no remata la cena con algo dulce, siente que no ha comido.
a carne frita y, desde luego, el postre imprescindible, porque si no remata la cena con algo dulce, siente que no ha comido.Otra forma de identificarlo es la de reparar en la forma en que conversa. Habla por lo general muy alto y acompaña sus palabras con gestos fuertes y reiterados, al punto de que quien los observa, si desconoce esa particularidad, podría llegar a pensar que está en presencia de personas que discuten y que en algún momento llegarán a las manos, cuando en verdad sostienen una conversación amistosa. Dos vecinas pueden airear sus intimidades de balcón a balcón o de acera a acera con la mayor tranquilidad del mundo y un diálogo entre dos llega a convertirse casi en una charla para toda una multitud, porque el cubano es así. Magnifica cuanto hace. Si está contento, si puede vanagloriarse de algún logro, por ínfimo y efímero que sea, procura que todos lo sepan y compartan su entusiasmo; y si está triste, no oculta su pena, sino que la proclama.
.
Hay varios tipos de conversadores. El escarbador deja desnudo en plena vía pública a quien participa de su charla. Otros nacieron para la polémica y les basta que alguien a su alrededor diga «rojo» para que ellos respondan que «verde». El que echa sapos y culebras por la boca cuando se refiere al prójimo ausente y quiere hacer creer que es incapaz de murmurar sobre alguien a sus espaldas. El dueño de la verdad infalible. El que pone la nota trágica. Los que traen «la última», aunque sea mentira. El que parece estar a punto de decir algo trascendental y, al final, no dice nada. Los que después de que todo está dicho, tienen aún algo que decir y terminan repitiendo lo que ya se dijo. De todos ellos, el peor es el lluvioso. Hay que valerse de un paraguas para evitar ser salpicados por su saliva. Pero si ellos no existieran, los parques, las barberías, los cafés y los bares perderían en mucho su razón de existir. No hay lugar como el bar para las confesiones. Los devaneos de la esposa, el entusiasmo por la chiquilla de enfrente, la mala cabeza de los hijos y los problemas laborales terminan revelándose en la cantina como ante el confesionario. Siempre hay alguien dispuesto a escucharlos y si se hace el bobo, carga con la cuenta.
Barberos
Barbero, dice el diccionario, es el que se dedica a afeitar. En Cuba, el barbero no solo afeita —es, en verdad, lo que menos hace—, sino que ejerce además el oficio de peluquero. Siendo sinónimas esas dos palabras, no tienen aquí, sin embargo, una equivalencia estricta, pues barbero es el que corta el cabello a los hombres y peluquero es el que se ocupa del cuidado del cabello de las mujeres. Así es. Entre nosotros ningún hombre dice que visitará la peluquería ni que está urgido de un corte de cabello, sino que necesita pelarse. Ninguna dama confesará que pasó toda la tarde en la barbería. Y nadie se rasura o depila; se afeita.
En otra época los hombres, por lo general, no se teñían el cabello; si acaso, el bigote, y no se concebía una barbería atendida por mujeres ni existían establecimientos de ese tipo que dieran cabida en su clientela a los dos sexos. Todo estaba muy bien definido. El barbero lograba a base de pericia y tijera lo que hoy hace una maquinita eléctrica y se valía de una navaja de verdad que asentaba en un fajín de cuero que colgaba de uno de los brazos del sillón. Luego, depositaba en el cuenco de su mano una ración generosa de alcohol o colonia mentolada y la esparcía por la nuca o la cara del cliente, según lo hubiera pelado o afeitado. Al final, entalcaba las zonas afeitadas con la ayuda de un cepillo; cepillo que le servía además para retirar los pelos que habían quedado adheridos a las ropas del que se peló. Mientras más cepillaba el barbero, mayor era la importancia del cliente o resultaba más elevada la consideración que le tenía. O mejor había sido la propina. Había una relación proporcional en eso.
Las cosas eran bien simples hace cinco décadas. El niño acudía a pelarse a la barbería donde todavía se pelaba el abuelo y donde también se pelaba su padre. De manera que el barbero, aparte de acicalarlos, era el depositario si no de los secretos, al menos de la historia de toda la familia, que se confesaba frente al mismo espejo. Hoy los más jóvenes eluden las barberías convencionales y ponen su cabeza en manos de alguien tan joven como ellos que sabe hacerles el pelado que les gusta. En cambio, los que andan entre los 60 años y la muerte siguen aferrados a la barbería tradicional, donde, al igual que cuando eran niños, quedaban sin muchas alternativas, no porque alguien se empeñe en decidir por ellos, sino porque queda tan poco pelo ya que apenas interesa decidir por ellos mismos.
Hasta el próximo artículo, que sean inmensamente felices, y que disfruten de todo el tiempo maravilloso y fantástico. No olviden que tienen una nueva cita en este PERIÓDIO DIGITA DEL VALLE "LA VERA PASO A PASO".















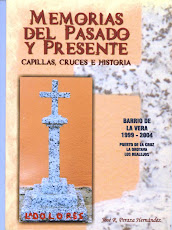






No hay comentarios:
Publicar un comentario